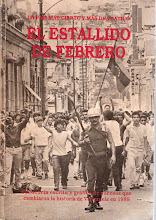El pasajero de Truman en perspectiva
Entre política y arquitectura
La Política y la Arquitectura son dos cosas tan distintas como el aceite y el vinagre. Mientras la política es el territorio de lo incalculable, de lo impredecible, el lugar del conflicto, de las diferencias y de los tumultos volcánicos; la arquitectura es más bien diseño, cierta planificación, bases sólidas y duraderas. Mientras la política es el lugar de la rebelión de las formas, la arquitectura parece más bien el lugar de la condensación de esas formas. La política se relaciona con lo instituyente, con lo informal, con la transformación, mientras que la arquitectura sería todo lo contrario: lo institucional, lo formal, donde el trámite y el procedimiento resultan esenciales. La primera estaría asociada con la temperatura del movimiento y la movilización de la energía, la segunda con lo sólido y lo frío.
Existe en la literatura venezolana reciente un excelente ejemplo para comprender los dilemas de la arquitectura política venezolana del siglo XX, esa que se fraguó con el fin del gomecismo y permitió, con novísimos actores políticos de la época, la construcción de una perspectiva democrática para el país. Me refiero a la reciente novela de Francisco Suniaga, El pasajero de Truman, una exhaustiva e interesante disquisición sobre la tragicomedia de nuestras élites civiles, que apostaron en el poder de entonces por la figura de Diógenes Escalante, un civil ejemplar y preparado como ninguno, para espantar los fantasmas recurrentes del militarismo.
El pasajero de Truman tiene el tono de política de salón, de disquisición ilustrada que facilita la valoración de las instituciones, de los modales y de los procedimientos formales dentro de la arquitectura democrática. Sin embargo, el retrato lúcido de Suniaga se va deslizando del cielo frío de los arquitectos -después de retratar cada uno de los males de la República- al rotundo fracaso, incomprensión e incluso locura de esas élites entrenadas para gobernar, pero que nunca entendieron la dinámica propia de la política.
Más allá del diagnóstico psíquico de Diógenes Escalante y de sus maravillosas posibilidades literarias, me parece importante subrayar que lo que está en juego en El pasajero de Truman, y que abre un debate posible en la Venezuela actual, es ese salto del cielo al infierno, en el que las élites se han deslizado en repetidas ocasiones, sin que por cierto sean ellas las que sufren la caída y los golpes.
La novela de Suniaga tiene el valor de retratar con minuciosidad la tragicomedia de esas élites que concibieron el control de la política desde grandes salones, en el espacio frío de las instituciones, en los hoteles cinco estrellas y en los restaurantes de lujo. Personajes como Diógenes Escalante no son una aislada y dolorosa excepción en nuestra historia, pienso en el tristemente célebre Pedro Carmona Estanga, en unos cuantos tecnócratas de la era neoliberal, en dueños de periódicos y plantas de televisión que se han imaginado (y siguen imaginándose) hacerse cargo de Miraflores y sus dominios. La historia en esto ha sido cruel y enfática: estás élites terminan extraviadas en el laberinto de la realidad y de sus tenores, en las intervenciones en caliente, terminan paralizadas, naufragadas o huyendo del país ante los “poderes mágicos” de políticos y de multitudes de carne y hueso.
Un ardid recurrente de las élites intelectuales opositoras ha sido, precisamente, recalcar desde sus cómodos salones, y desde sus oficinas de lujo, el papel de las instituciones en democracia, abusando de la idea de que su diseño, por demás liberal, es absolutamente neutral y de alcance intergaláctico (un diseño basado en divisiones, contrapesos y procedimientos despolitizados y asépticos), que sólo brutos, autoritarios y bárbaros pueden darse el lujo de menospreciar. En esa combinación entre fetichismo institucional y victimización ha girado el discurso de la oposición en estos años, alejado de las masas y de la política real.
El abismo que existe entre política y arquitectura, hay que decirlo, trasciende la polarización chata y maniquea. No son tan excluyentes como parecen, porque una cosa conduce a la otra y viceversa, generando realidades, dinámicas y hasta contradicciones que cambian la política y también las instituciones de un país. Una cosa es jugar con las formas y otra construir las formas de la política real.
Pero existen instituciones que más allá de los diseños, de las teorías, de los planos y de la buena fe, cuando se tiene, son reales y pesan de demasiado en los procesos de cambio. Este es el caso del Estado puntofijista, herencia adeca, verdadero castillo kafkiano que sigue intacto, una sólida hechura marcada por el clientelismo y la corrupción y que resiste, inconmovible, a las mareas de protesta, a los discursos transformadores y a los nuevos valores esgrimidos.
Hablamos de instituciones que habría que explosionar. Hasta ahora, la práctica de jugar el doble rol -estar afuera y adentro a la vez, ser insurgente y Gobierno simultáneamente- ha dado resultados contradictorios, no siempre positivos. Esta sigue siendo la gran tensión de nuestro proceso: si al chavismo le faltan verdaderos arquitectos que puedan descifrar el misterio kafkiano y desplegar la nueva institucionalidad democrática y participativa, a la oposición le faltan políticos verdaderos, de calle, con sentido popular. Estas son las paradojas de un conflicto que aún no consigue solución. ¿Cuál será el bando que consiga primero lo que tanto le falta?