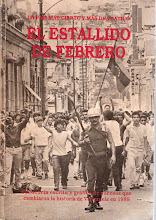Ética y política en tiempos electorales
El largo e intenso período de politización que ha vivido el país –y que empieza de manera sistemática en 1998– ha sido sumamente productivo y ha servido para crear, en el tiempo, una nueva ciudadanía basada en la acción colectiva, en la creación y consolidación de valores, y en el fortalecimiento de ideologías. Un tremendo aprendizaje. Lo más importante del proceso de politización es que han aparecido dos sentimientos dominantes que traducen lógicas políticas antagónicas, lógicas que han servido en estos años, entre otras cosas, para convocar y movilizar a la gente: por un lado, ha aparecido en el tiempo una lógica política basada en la afirmación de actitudes e ideales, es decir, una visión que considera que la mejor manera de abordar la política es haciéndola, accionándola, inventándola, articulándola; por otro lado, ha surgido una política de la resistencia, es decir, una lógica política centrada en la crítica, en la desalineación, en la reacción y el escepticismo. El proceso de politización, sin duda, ha hecho parir dos visiones de la acción: una asociada a la ofensiva y otra a la re-acción.
Uno estaría tentado a introducir, a la manera que lo haría Ignacio Ávalos con sus sabias comparaciones, una metáfora futbolística para describir estas lógicas políticas: la de la acción ofensiva podría compararse con el tradicional juego brasileño, es decir, un juego de rotaciones, de improvisaciones, de toques cortos y desquiciantes, de riesgos no calculados. La segunda lógica podría asociarse con la forma de juego italiana, es decir, refugiada en el fondo, redoblada en la defensa, hecha para fracturar el tránsito fluido de la pelota en el campo. Es obvio, a estas alturas, mencionar los puntos débiles o negativos de estas dos formas políticas: el juego bonito y arriesgado consigue su punto débil en el hecho de que aparentemente domina el partido, pero al final el marcador le es adverso, porque la organización es débil en el fondo y ésta no resiste los contragolpes; en el caso del juego italiano, su necesidad no son las formas sino los resultados, se vive de batacazos y de cierta soberbia calculada, que a veces no escatima en piernas, planchas y golpes.
A estas alturas, también, podría pensarse de manera maniquea que la primera lógica está asociada con el chavismo, puesto que es el movimiento político que ha introducido en estos años una novedad, una acción ofensiva basada en el cambio y la transformación –la revolución–, que se plantea la necesidad de construir un orden político muy distinto al exiguo saldo institucional que nos dejó el Pacto de Punto Fijo. La revolución en sus distintos registros le ha planteado al país no sólo un nuevo pacto de convivencia, sino también un nuevo modelo de participación política y de relaciones socioeconómicas, que dependen de la reconstrucción de un Estado social y del estímulo, “desde arriba”, de nuevas formas de producción social. La segunda lógica podría basarse en cierta postura que no ve nada nuevo en el horizonte, que todo este proceso le parece un soberbio fastidio y que, más bien, lo que existe es una temible regresión a la fosa profunda de lo primitivo, que borra una tradición institucional brillante, asociada con la arquitectura liberal que hace énfasis en la tríada dorada de la democracia representativa, el mercado y los derechos humanos (los derechos individuales, claro, no los sociales).
Si nos guiamos por las miradas maniqueas, podríamos decir que la primera lógica avanza y conquista visibilidad, y la segunda retrocede y conserva –con arte de catenaccio– al punto de que ha hecho funcional y extensiva a todos los órdenes de la prédica política, una resistencia asociada con el sentimiento posesivo de propiedad: “con mis hijos no te metas”, “con mi Pdvsa no te metas”, “con mis campos de golf no te metas”, “con mi canal de televisión no te metas”. ¿Pero todo en Venezuela es así, tan fácil, como repartir valores y anti-valores a diestra y siniestra?
En la política del siglo XXI las cosas no son tan unidireccionales ni unívocas, por lo cual hemos venido aprendiendo, también, que hay unas complejas y muchas veces tortuosas relaciones entre ética y política, esa “morocha” desde la cual se ha tratado de definir la Política en mayúsculas. Desde el final de la Guerra Fría, y la caída del Imperio Soviético, el mundo ha venido paulatinamente borrando y confundiendo, en una auténtica dinámica de frontera y pragmatismo, lo que desde mediados del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, sirvió de yunta para una política maximalista, guiada por imperativos categóricos –principistas– que daban poco espacio a la acción aventurada, al creacionismo y a la improvisación: parte de la tremenda violencia que vivió el siglo XX, generada por la intolerancia, el fascismo y el sentimiento totalitario (tanto comunista como el de su hermano siamés, el liberalismo) se debe a que propiamente no había política sin una noción ética fuerte y precisa. No se podía valorar los medios de la política si antes no estaban claros los fines de la acción. No se podía actuar, si no se tenía clara una idea del Bien. Pues en nombre de ese Bien se cometieron las peores atrocidades, y de esa especie de neurosis ética, aún padecemos algunas secuelas dogmáticas, las más peligrosas, por cierto, disfrazadas hoy de radical escepticismo y cinismo.
Una de las razones por la que la ética y la política cada día están más disociadas, se debe a los intensos candelarios electorales, a la dinámica de consultas y referendos, que obligan a las opciones políticas a reevaluar constantemente (no sólo reevaluar, a veces incluso a deponer o traicionar) sus fines en función de tácticas electorales y electoreras. Todos esos cálculos enfatizan no los objetivos éticos de una política sino el maquillaje, la representación, la puesta en escena de la política en los medios de comunicación. De allí que sintamos, cotidianamente, el peso que tienen las interpretaciones, las representaciones, las versiones, los montajes y estéticas “en caliente” del juego político: sin percepciones positivas no hay ninguna posibilidad de lograr objetivos, mucho menos éticos. Si la era ética puede calificarse de neurótica, la era política a secas puede ser asociada con la histeria de las representaciones.
La política a secas tiene, dependiendo del momento electoral que afronte, ciclos de profunda diferenciación (establecer marcas a partir de lo que se rechaza o de lo que se afirma, establecer fines claros, como el del socialismo del siglo XXI, por ejemplo) y ciclos de profunda mimetización (el de una oposición que no quería retratarse jamás en los programas sociales, en las misiones, en el color rojo y que hoy apuesta a enrojecidos pregones que hablan sin pruritos “del cambio”).
¿Si no tomamos en cuenta esas nuevas formas de relación o no-relación entre la ética y la política, basadas en el pragmatismo y en la noción de realismo, alguien podría explicar el giro copernicano del discurso de Chávez entre el 2007 y el 2008? Después de los indultos por el 11-A y el paro petrolero, la reconciliación algo forzada con el presidente Uribe, la defensa de un pacto productivo con la empresa privada, la necesidad de reestablecer relaciones con reyes decrépitos y soberbios, todo esto parece indicar que si el año 2007 fue el año ético por excelencia (sostenido en firmes objetivos, y en el hecho de no transigir en el deseo de lograrlos a través de la reforma) este es el año político por excelencia, es decir, el año de la soluciones pragmáticas, del cálculo por renta electoral, el año de diferir las demandas que subrayan el profundo antagonismo social que aún vivimos. Paradójicamente, este parece ser el año de la supervivencia y del conservar.
¿Se ha invertido entonces la manera de tipificar los bandos políticos en Venezuela después del 2-D, es decir, los que pregonaban el cambio ahora quieren conservar y los que antes querían mantener un férreo catenaccio hoy buscan el cambio? Si invertimos los roles, cometeríamos otro maniqueísmo pero a la inversa, que desconoce otros aprendizajes ciudadanos, otros valores ideológicos que se han venido sedimentando más allá de la lógica electorera.
Habrá que esperar los resultados de noviembre para apreciar cómo se recompondrán, por enésima vez, las relaciones entre ética y política en la Venezuela del siglo XXI. Lo que parece vislumbrarse, desde la medianía pragmática que vivimos hoy, es que vendrá un tiempo menos ético y categórico. ¿Quiénes capitalizarán ese vacío, esa laguna negra donde se están enterrando algunos ideales que han sido fundamentales en estos años para agrupar, movilizar e identificar?